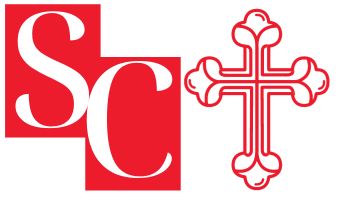El mecánico del taller de reparaciones le explicó al frustrado propietario del vehículo que las ruedas de su automóvil estaban desalineadas.
El mecánico preguntó si el conductor había pasado recientemente por un bache o tal vez se había topado con un bordillo. Explicó que esto podría ser suficiente para haber desalineado las ruedas. Todo lo que el conductor sabía era que le costaba mucho trabajo conducir directamente por la carretera con el automóvil constantemente saliendo del centro. Sin una atención constante y un ajuste constante del volante, el automóvil tendía a salirse de la carretera. “Un gran bache puede hacer eso”, informó el mecánico al desconcertado conductor, “y después de eso, es casi imposible seguir recto sin una corrección constante”.
Lo que es cierto para un automóvil es, en este sentido, también cierto para el alma humana.
Los teólogos han intentado durante mucho tiempo explicar la tendencia de la humanidad a desviarse del rumbo: un gran pecado (el de nuestros primeros padres en el jardín) y es casi imposible ir derecho sin una corrección constante. Teniendo en cuenta que la palabra del Nuevo Testamento para pecado es hamartia, una palabra griega que literalmente significa errar el blanco o desviarse del rumbo, podríamos decir que después del pecado original es casi imposible permanecer en el “camino recto y angosto”.
Los teólogos llaman a esta tendencia al pecado “concupiscencia”. La palabra concupiscencia se define como un fuerte deseo, una tendencia o atracción, que generalmente surge de la lujuria o los deseos sensuales. Es, moralmente hablando, la tendencia a desviarse del rumbo.
La concupiscencia se entiende como un efecto del pecado original que permanece después del bautismo. Las aguas del bautismo nos limpian del mismo pecado original, pero la concupiscencia permanece como un efecto persistente. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que “permanecen en los bautizados ciertas consecuencias temporales del pecado, como el sufrimiento, la enfermedad, la muerte… así como una inclinación al pecado que la Tradición llama concupiscencia” (n. 1264, énfasis en el original).
Para usar otra analogía, la investigación médica advierte que una quemadura de sol grave en una etapa temprana de la vida hará que una persona sea más susceptible al peligroso cáncer de piel a lo largo de su vida. Esa quemadura solar temprana puede sanar con bastante rapidez, pero sus efectos duran toda la vida, lo que aumenta la vulnerabilidad al cáncer. Se deben tomar precauciones para proteger la piel de los efectos dañinos de la radiación solar, ya que existe una mayor susceptibilidad al daño de la piel después de una quemadura solar importante.
El pecado original
El pecado original, transmitido a través de las generaciones de la humanidad, trajo a nuestros primeros padres la alienación del paraíso, y con ella todos los efectos de la mortalidad: dolor, enfermedad, sufrimiento, envejecimiento, muerte y decadencia.
El pecado original provocó una ruptura, o ruptura, en la armonía entre el cuerpo y el alma que era parte de la creación del hombre por parte de Dios. En la inocencia original de nuestros primeros padres, había perfecta armonía: armonía con Dios, armonía con el mundo circundante, armonía con uno mismo. La decisión de romper con la voluntad de Dios también rompió la armonía original en la creación, y desde entonces ha habido tensión.
Los primeros 11 capítulos del Libro del Génesis revelan el crecimiento de la tensión y la discordia: comenzando con la perfecta armonía del jardín, pasando por el primer pecado, luego el pecado de hermano contra hermano, y termina con la torre de Babel, un punto en la historia humana donde dos personas no pueden entenderse.
En la inocencia original de nuestra naturaleza humana, había perfecta armonía entre el cuerpo y el alma. Puesto que la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado, la separación del alma del cuerpo al morir es consecuencia del pecado original. Profesamos nuestra creencia en la resurrección del cuerpo, momento en el cual el alma y el cuerpo serán restaurados a la perfecta armonía que existía antes del pecado original. La concupiscencia es un síntoma de la desarmonía entre el alma y el cuerpo, ya que el cuerpo y sus apetitos, o deseos, quieren tirar de nosotros en cierta dirección, y el alma quiere aferrarse a las cosas superiores de Dios y de la gracia.
En el cielo, se restablecerá la armonía entre el cuerpo y el alma, así como la armonía con Dios y el mundo que nos rodea. El pecado no será más.
El Sacramento del Bautismo lava el pecado original, pero quedan los efectos del pecado original. Uno de ellos es una tendencia innata a ser vulnerable a la tentación, a estar inclinado al pecado, a estar predispuesto a deseos que no honran la gracia de Dios.
El Concilio de Trento (1545-1563) enseñó que la concupiscencia “viene del pecado e induce al pecado”. Sin embargo, la concupiscencia no es en sí misma pecado. La concupiscencia nos hace vulnerables al pecado, pero la susceptibilidad a la tentación no es pecado. La forma en que actuamos en respuesta a la tentación determina lo correcto o lo incorrecto: el pecado. Con una atención constante, o más exactamente con la aceptación de la constante efusión de la gracia de Dios, la persona humana puede no verse afectada por esta tendencia a desviarse del rumbo.
Un conductor que está atento al camino que tiene por delante puede ajustarse constantemente a una desalineación en la parte delantera del automóvil, manteniendo el automóvil en movimiento hacia la meta del conductor. De hecho, el Concilio de Trento señaló que la concupiscencia “no puede dañar a los que no consienten, sino que valientemente la resisten por la gracia de Jesucristo” (Catecismo, No. 1264). Es la gracia preveniente que precede a nuestros pensamientos y acciones, esperándonos cuando somos tentados por la concupiscencia a desviarnos. Al valernos de esa gracia, Dios nos permite resistir la tendencia al pecado y, en cambio, permanecer en el curso moralmente correcto.
¿Cómo respondemos?
Se cuenta la historia del sacerdote que le preguntó a un hombre en el confesionario: “Hijo mío, ¿tienes malos pensamientos?” El penitente respondió rápidamente: “¡Oh no, Padre, me entretienen!”. Es la concupiscencia la que hace que nuestra mente sea más vulnerable a los pensamientos que nos inclinan al pecado ya las acciones pecaminosas, pero ni la concupiscencia ni esos pensamientos son pecaminosos en sí mismos. La moralidad está determinada por lo que hacemos en respuesta: rogar la gracia de Dios para alejarnos de los pensamientos de pecado es meritorio, pero no ofrecer resistencia y ceder a actos inmorales o desordenados es la definición misma del pecado mismo. La concupiscencia corrompe la voluntad hasta el punto de que estamos tentados a concluir que algo menos que Dios finalmente satisfará.
Santo Tomás de Aquino enseñó claramente que la concupiscencia es consecuencia del pecado original. Una vez que los seres humanos tomaron la decisión de liberarse de la voluntad de Dios, la armonía dentro de la naturaleza humana también se liberó.
Los deseos y los apetitos ya no estaban en armonía con el intelecto o la razón, y los dos, el deseo y la razón, luchaban entre sí.
San Pablo comprendió esto, y lo describió en su Carta a los Romanos: “Veo en mis miembros otro principio en guerra con la ley de mi mente, llevándome cautivo a la ley del pecado que habita en mis miembros” (7: 23). Como resultado, San Pablo pudo escribir: “No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero” (Rom 7,19). Incluso Jesús observó la concupiscencia en acción cuando dijo: “El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil” (Mt 26:41; ver también Mc 14:38).
Los profetas del Antiguo Testamento entendieron esta tensión interior. Jeremías hizo la pregunta penetrante: “Más tortuoso que cualquier cosa es el corazón humano, sin remedio; ¿Quién puede entenderlo? (Jeremías 17:9). Jeremías entendió la naturaleza humana y habló a menudo de la terquedad de sus corazones malvados (ver 3:17 y muchos otros pasajes), “pensamientos malos” (4:14, RSV), y el “corazón terco y rebelde” de la humanidad (5:23, RSV).
Los salmos de David ofrecen el lamento por los pecados cometidos, así como una visión penetrante de la dicotomía vivida entre la debilidad y la gracia, los deseos de la carne y el anhelo de santidad. “El pecado dirige el corazón del impío; sus ojos están cerrados al temor de Dios” (Sal 36,2). En un clamor lastimero por la misericordia de Dios, el salmista reconoce los deseos enfrentados dentro de él, y reconoce: “Desde mi juventud he sido afligido de muerte” (Sal 88:16).
Mantenerse en curso
Desde la primera reflexión sobre la vida vivida en relación con Dios —el libro del Génesis— hasta nuestros días, es bien conocida la tensión entre el bien y el mal. Ya sea que se presente como una lucha a vida o muerte en los salmos, o como una conversación cómica con un ángel en un hombro y el diablo en el otro, se entiende de forma innata que todos experimentamos la concupiscencia a diario.
¿Has notado que la tentación de comer carne parece ser más fuerte un viernes de Cuaresma?
Esa es la concupiscencia en acción, el cuerpo en guerra contra el alma, cada uno tirando en una dirección diferente. Ya sea que tengamos malos pensamientos o que ellos nos entretengan, eso también es concupiscencia en acción: los deseos de la carne no están en armonía con los deseos del alma.
Si bien no podemos vencer la concupiscencia en esta vida, podemos abrir nuestras vidas a la gracia de Dios que brinda la fuerza para resistir la debilidad de nuestra naturaleza caída.
A pesar de la elección de nuestros primeros padres de “despojarnos del yugo de la voluntad de Dios”, como lo describió Santo Tomás de Aquino, hoy podemos optar por tomar sobre nosotros un yugo fácil y una carga ligera (ver Mt 11: 30). La gracia de Dios que nos precede y anticipa nuestra debilidad —la gracia preveniente— es nuestra si nos abrimos a ella cuando la concupiscencia nos tienta a desviarnos.
Las autopistas modernas ayudan a los conductores a mantenerse en curso con líneas pintadas y con una franja sonora cuando se salen del carril. En la vida moral, la gracia preveniente y nuestro libre albedrío para hacer lo correcto cumplen para nosotros la misma función, y si nos desviamos del camino, el rumor de la conciencia nos empujará suavemente hacia atrás.
monseñor William King es un sacerdote de la Diócesis de Harrisburg.