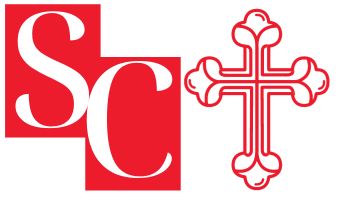El Viernes Santo es la más cruda de las liturgias de la Iglesia: el presbiterio es despojado de todo estorbo, el altar queda desnudo, el sagrario vaciado de la presencia eucarística del Señor. Sin embargo, tal crudeza adquiere un nuevo significado en el contexto de la pandemia de COVID-19, ya que no es solo el lugar de reunión de la iglesia, que está tan despojado, sino también los espacios sociales del mundo.
Y no solo estos espacios de reunión; cada vez más, a medida que el tiempo avanza hacia un futuro indefinido, cada uno de nosotros también está siendo despojado. Las capas de actuación que hemos desarrollado para el beneficio del mundo se vuelven inútiles, ya que los escenarios para esas actuaciones se hacen desaparecer uno por uno. Nos quedamos solo con nosotros mismos, tal como somos, flotando sobre el abismo de la nada de la que salimos y a la que siempre podemos volver.
Cuando nos enfrentamos a esto, al habernos liberado de nuestras ilusiones de control y poder, nos volvemos más conscientes de nuestra necesidad de salvación, de un salvador. Pero el verdadero: no los innumerables impostores que son materia de publicidad y politiquería. Necesitamos de aquel que en realidad tiene el poder para sacarnos del abismo, porque es el mismo que entró de lleno en nuestra impotencia, y a diferencia de nosotros, no la rechazó, sabiendo que “el poder se perfecciona en la debilidad” (2 Cor 12, 9).
El poder de la debilidad encarnada de Dios se manifiesta más visiblemente en su cruz, el objeto de la veneración del Viernes Santo. Nosotros, que aún no hemos aprendido a abrazar esa debilidad, estamos hechos para enfrentar este instrumento de tortura, que es el símbolo consumado de quienes buscan ejercer el poder e imponer el control, cuando en verdad carecen de ambos. Los enemigos de Cristo (que somos por el pecado) creen que pueden mantenerlo a raya. La madera, los clavos, el odio o incluso la indiferencia deberían hacer el truco. Solo que no lo harán, y por eso, gracias a Dios. Gracias a Dios que nuestra impotencia ante él no nos ha excluido de ser los destinatarios de su poder perfeccionado en la debilidad. Porque como nos recuerda San Pablo, Cristo “cuando aún éramos débiles… murió en el tiempo señalado por los impíos”, y al hacerlo,
Más allá de venerar la cruz, el Viernes Santo se define por su silencio. El silencio con que comienza el servicio, el silencio con que termina: el grito de Cristo crucificado envuelto en el silencio.
Cada vez más nuestro mundo está envuelto en silencio. No en nuestras pantallas, seguramente, de las que sigue saliendo mucho ruido y tonterías. Pero en los lugares de carne y hueso, en el encuentro cara a cara, la materia que constituye una vida humana se realiza plenamente. Allí, sólo un silencio inquietante.
Sin embargo, el silencio es un fenómeno interesante, ya que no todos los silencios son, de hecho, iguales. Especialmente con respecto a la relación entre el silencio y el amor, el tipo de silencio involucrado dice mucho.
Está el silencio que manifiesta la ausencia del amor: el silencio que se niega a decir la verdad necesaria y vivificante, el silencio del miedo que expulsa el verdadero amor, el silencio de la conspiración, el silencio de la indiferencia, el silencio del odio inquietante, el silencio silencio que se niega a impartir perdón. Estos son un tipo de silencio, el silencio que es enemigo del amor.
Pero hay otro tipo de silencio. Silencio adorante y reparador ante la amada, el silencio contento que sigue a la mutua declaración de amor, el silencio que sigue a los agotadores sacrificios del amor hecho visible en la acción.
Quizás el último de estos es más beneficioso para detenerse en este momento. Hay todo tipo de silencios maliciosos que plagan nuestro mundo. La trayectoria de nuestra cultura hiperindividualista tecnológicamente orientada es hacia el silencio de la indiferencia y el abandono. La pandemia de coronavirus presenta la gran posibilidad de empujarnos más en esa dirección.
Pero hay otra posibilidad. Abrazamos conscientemente nuestra distancia forzada del encuentro de carne y hueso y su silencio, no por indiferencia, sino por preocupación por los demás, convirtiéndolo en un silencio de amor. Hacemos todo lo posible por aquellos que están en la primera línea de esta lucha, que han sido enmudecidos por su agotamiento, reducidos como están al silencio por su amor desinteresado. Y nos tomamos un tiempo para disfrutar en silencio y con deleite de la maravilla de otras personas, muy especialmente de la persona de Dios.
Abrazamos estos silencios de amor, sabiendo que son posibles gracias al propio silencio amoroso de Dios. Porque pertenecemos a un Dios que quedó mudo en la cruz después de decir “Consumado es” (Jn 19,30), porque con tanto amor expresado, ¿qué más había que decir?
El padre Andrew Clyne escribe desde Maryland.

Padre Jorge Salmonetti es un sacerdote católico dedicado a servir a la comunidad y guiar a los fieles en su camino espiritual. Nacido con una profunda devoción a la fe católica, el Padre Jorge ha pasado décadas estudiando y compartiendo las enseñanzas de la Iglesia. Con una pasión por la teología y la espiritualidad, ha inspirado a numerosos feligreses a vivir una vida de amor, compasión y servicio.