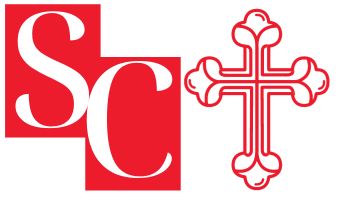;)
Imagen de archivo de Adobe

También podría gustarte…
La Semana Santa culmina con la Pascua, celebración del triunfo de Cristo: las tinieblas dan paso a la luz, el silencio a la alabanza exultante y la muerte a la vida eterna.
El mundo marcado por el pecado y la muerte, la constricción y la disminución, cuya derrota representa la Pascua. La naturaleza del pecado vuelve a los pecadores hacia sí mismos, hace que su visión sea miope, su deseo truncado y sus relaciones con Dios y los demás cada vez más incapacitadas. El mundo de la muerte, que es la consecuencia del pecado, está marcado sobre todo por la decadencia. El pecado es el material espiritual que se marchita hacia la nada.
La Pascua es todo lo contrario de todo esto. La Pascua se caracteriza por la expansión y el crecimiento. La chispa de una vela que da paso a un océano de llamas, el nacimiento de las aguas bautismales, la maravillosa elevación del Espíritu derramado, el alimento del pan bajado del cielo, todo es posible gracias a la incapacidad de una tumba excavada en la roca para encerrar el autor de la salvación.
Pero, ¿qué significa celebrar esta expansión de la Pascua en un mundo encogido por la cuarentena? ¿Cómo celebrar la vida rodeado de imágenes de muerte? ¿Cómo proclamar el crecimiento del Reino de Dios dentro del asfixiante imperio global de pestilencia?
Estas son las preguntas ineludibles de la Pascua de 2020. Y, si somos honestos, son preguntas que no vienen con respuestas estándar, pero ahora debemos navegar por estas aguas desconocidas.
¿Puedo ser tan audaz para proponer un camino a seguir? Si puedo, es sólo por el camino que Cristo ya nos ha abierto. Es el camino que va del miedo a la libertad, de la desesperación impaciente a la esperanza.
La pandemia de COVID-19 ya se ha convertido en un evento de disrupción global diferente a todo lo que hemos visto, desde, quizás, la Segunda Guerra Mundial. Todavía es demasiado pronto para decir las consecuencias finales de esa interrupción. Es comprensible que esa incertidumbre sea fuente de gran ansiedad, incluso de temor. No estar tan afectado sería, en verdad, inhumano.
Ese miedo restrictivo a nivel del espíritu se ve agravado por la creciente constricción de nuestros cuerpos, a medida que los requisitos del distanciamiento social se vuelven cada vez más restrictivos. El mundo rehecho por virus es una claustrofobia que induce el vicio de las personas.
Es cierto que no podemos (ni debemos) organizar una «ruptura» de las restricciones legítimas establecidas en nuestro movimiento físico. Pero podemos y debemos liberarnos de las cadenas del miedo y la desesperación, porque Cristo nos ha hecho libres, y esa es la única fuente de nuestra esperanza. No sólo debemos hacerlo por nuestro propio bien y por el de la Iglesia, sino también por el del mundo. Así vivimos la expansión pascual. Compartimos con el mundo la libertad y la esperanza que nos ha sido dada. Compartimos la luz de Cristo hasta que ilumine un mundo sumido en la oscuridad. Exhalamos el Espíritu de Dios sobre multitudes literalmente asfixiadas por falta de aire. Esto es lo que realmente parece ser un pueblo de Pascua.
Pero sólo podemos dar a los demás lo que tenemos. No podemos compartir la libertad y la esperanza que Cristo hace posible si todavía estamos consumidos por el miedo y la desesperación, incluso si estos están hábilmente velados bajo el disfraz de la devoción.
Parte de crecer en la libertad de Cristo es aceptar que las cosas inevitablemente cambiarán. No sabemos cómo será el mundo, ni siquiera la práctica de la vida de la Iglesia, al otro lado de la pandemia. Ciertamente, mucho de lo que una vez fue se perderá y nunca se recuperará. Por supuesto, contenida en el momento, está la posibilidad alternativa de que las cosas una vez perdidas puedan recuperarse. De todos modos, no hay vuelta atrás a cómo eran exactamente las cosas; sólo existe la posibilidad de seguir adelante.
Habrá quienes encuentren esto difícil de aceptar, y eso es de esperar. Están las demandas impacientes para que el mundo y la Iglesia vuelvan a la “normalidad” lo más rápido posible. Pero esa es simplemente la voz del miedo que niega la verdad de que no tenemos control sobre lo que es incontrolable. La verdadera libertad implica una entrega: a Dios, y al futuro de Dios, aún por revelar.
La mística medieval Juliana de Norwich, una mujer que en su propia vida fue testigo de calamidades médicas y eclesiales mucho mayores que las que cualquiera de nosotros haya experimentado, recordando las palabras de Cristo, escribió una vez: “Él no dijo: ‘No serás atormentado, no te angustiarás, no te afligirás’, pero él dijo: ‘no serás vencido'». Dios quiere que prestemos atención a estas palabras, agregó, «porque él nos ama y se complace en nosotros, y por eso desea que lo amemos y estemos complacidos con él y que tengamos una gran confianza en él”, y al final, “todo estará bien y todo estará bien (Revelaciones del Amor Divino, Penguin, 1998)”.
El padre Andrew Clyne escribe desde Maryland.

Padre Jorge Salmonetti es un sacerdote católico dedicado a servir a la comunidad y guiar a los fieles en su camino espiritual. Nacido con una profunda devoción a la fe católica, el Padre Jorge ha pasado décadas estudiando y compartiendo las enseñanzas de la Iglesia. Con una pasión por la teología y la espiritualidad, ha inspirado a numerosos feligreses a vivir una vida de amor, compasión y servicio.